Uno
Lo más complejo para
dotar a un dibujo de realidad es la correcta interpretación de luces y sombras,
y más sabiendo que dentro de las sombras se puede leer el pasado y el destino
de todas las cosas...
Si es difícil para un
pintor del común entender la importancia de este detalle, ahora qué decir de
Isa. A parte de no ser pintora, opina que solo los idiotas como yo nos
interesamos en este tipo de cosas, por eso me costaron varias semanas de
súplicas y un millón de promesas imposibles para que se dejara arrastrar hasta
la casa junto al cementerio donde estaba el taller.
—¿Qué de especial
pueden tener unas pinturas hechas por un sepulturero? — me preguntó por enésima
vez una incrédula Isabel, deteniéndose en mitad del sendero que conducía hacia
el cementerio desde donde ya se percibía el olor a flores marchitas y a
humedad.
—Cuando entres en el
taller lo comprenderás — le dije, Isa me miró con esa cara de escepticismo que
no se molestan en disimular las mujeres a sus 17 años y medio arrastrando los
pies renovó la marcha.
—Por tu bien espero
que valga la pena. Sabes que no me gusta estar allí —gruñó mientras trataba de
ocultar el sentimiento de ansiedad que se le escapaba en la respiración.
—No te preocupes por
los muertos Isa, yo nunca he visto que alguno se levante de la tumba.
—Como digas—cortó—.
Vemos los benditos retratos y nos largamos de inmediato.
Asentí con la cabeza y
no agregué una sílaba más para que Isabel no se arrepintiera. En silencio nos
dirigimos hacia el único cementerio en todo Villanueva, de cerca se podía leer
el nombre de aquel sombrío rincón: El Edén.
A diferencia de Isabel
a mí nunca me intimidó el cementerio. Todo lo contrario, los únicos momentos en
los que disfrutaba de paz total era en compañía de decenas de lápidas olvidadas
en El Edén.
En los más de 12 años
que viví en la casa de mi abuela siempre me creí un extraño, un visitante que
solo estaba de paso. Mi abuela Martha y todos en aquel lugar se esforzaban para
hacerme sentir en un ambiente familiar; pero cada mirada y cada gesto de
amabilidad para conmigo lo interpretaba como una condena, como si se empeñaran
en recordarme que no tenía padres, que estaba solo en el mundo.
Aunque pensándolo
bien, desde que tengo uso de razón la mayoría de acontecimientos de mi vida,
así fuera ver caer la lluvia o despertarme en la noche empapado en sudor frío,
siempre los relacioné con mamá y papá, supongo que era una de esas invenciones
de huérfano para creer que estaban ahí, cerca. Por lo que fuera, solo me consideraba acompañado frente a montones
de tumbas, en especial a las que la maleza les había robado el nombre, quizás
allí estuvieran ellos.
Era la primera vez que
Isa me acompañaba hasta allí, por su
propia voluntad
—¿Estás seguro que el
viejo sepulturero no está en la casa?
El viejo sepulturero
se llamaba… Rentería. Desde hacía más de un año se había convertido en mi
maestro de dibujo.
—Ya te lo dije, el
viejo Rentería sale todos los martes a
esta hora.
—¿Y si ya ha vuelto?
—Nunca vuelve hasta el
anochecer.
—No sé cómo me dejé
convencer de venir hasta aquí —dejó escapar Isabel en un susurro, mientras su
cuerpo tembloroso terminaba de revelar su angustia. Antes que la duda se
apoderara por completo de ella la cogí de la mano y entramos al viejo caserón a
un lado del cementerio.
El viejo caserón era
una edificación de dos plantas que tenía casi la misma edad que el cementerio,
entre 80 a 90 años; pero mostraba un aspecto de cargar con más de 200
febreros. El tiempo no había sido
condescendiente con aquella edificación que parecía caerse a pedazos.
La fachada, que en
otrora sería de un color blanco o azul, ahora estaba pintada de un café tierra,
que daba la impresión de ser, más que una casa, la extensión de los múltiples
pantanos que proliferaban en medio del camposanto.
Adentro, la sala en el
primer piso aunque casi igual de deprimente que el exterior, tenía un semblante
un poco más acogedor. Tres pequeños muebles, una mesa con seis sillas, una
lámpara de racimo antigua que colgaba en la mitad del techo, una vieja
biblioteca hecha de caoba con pocos libros y en una de las paredes el cuadro de
una familia compuesta por cuatro personas (un hombre de 35 a 38 años, una mujer
un poco más joven y dos niños) le otorgaban un tinte humano.
El resto de los
cuartos de la primera planta, a excepción del dormitorio del sepulturero,
permanecían cerrados con llave. La segunda planta era utilizada como taller y
depósito de la diversidad de pinturas que jamás saldrían a la luz pública.
Los rayos de sol que
se filtraban por las cortinas entreabiertas, proyectaban una claridad en
aquella sala, que lograron que Isa se calmara un poco. Nos dirigimos hacia las
escaleras que conducían al segundo piso. Mientras subíamos, Isabel se paró en
seco en otro amago de echarse para atrás, pero apreté el paso, ya habíamos
llegado a nuestro destino.
—Isabel Patricia
Bejarano, bienvenida al paraíso —exclamé con gran entusiasmo.
Isa no escuchó ninguna
de las palabras de mi elocuente bienvenida. La magia de aquel lugar la capturó
sin remedio. Sus ojos se perdieron en los 67 retratos montados sobre caballetes
que se esparcían por todo el inmenso salón.
Con una mirada
embrujada caminó despacio a través de un río de rostros de personas conocidas
del pueblo, pero tenían algo diferente que no atinaba a descifrar que era.
Observaba con detalle cada cuadro, como si los dibujos en esa inédita galería
de arte le revelaran infinidad de misterios, y los labios retratados sobre el
papel le contaran al oído sus verdaderas historias.
Hasta que llegó allí,
en el centro de la sala, como si la estuviera esperando desde siempre, encontró
su propio rostro. Este era un tanto distinto a aquel que todos los días veía
frente al espejo, era más que su retrato, era su yo interior.
No recuerdo a una
Isabel tan conmovida. Con lágrimas en los ojos se acercó hasta el lienzo, palpó
con la yema de los dedos la textura carrasposa de la pintura como acariciando
el rostro de un bebé.
—Son las sombras — le
susurré a sus espaldas. No me hizo caso y siguió con el escudriño, trazo por
trazo, de su nuevo objeto de devoción. La dejé sola y me senté en una de las
sillas del taller a esperar que se le pasara la impresión. Después de más de 15
minutos regresé a donde estaba ella. Seguía allí, cautiva. Esta vez sí se
percató de mi presencia, se volvió y me dio un abrazo.
— Alex ¿por qué no me
habías traído? —reclamó Isabel.
—Señorita odio los
cementerios.
—No puedo creer que el
viejo sepulturero sea el creador de estos retratos, parece como si...
—Como si tuvieran vida
propia —completé, mientras el sentimiento de felicidad que trasmitía Isabel se
apoderaba también de mi ser.
—Sí, parece como si
quisieran hablar y confesar algún secreto —Isa volvió la mirada hacia su
retrato y dejó escapar un suspiro de satisfacción.
—Son las sombras
—afirmé como si fuera el mayor experto en el tema.
—¿Las sombras?
—preguntó Isa y me clavó una mirada que exigía respuestas inmediatas.
—Te explico después
que salgamos. Mejor apresurémonos a ver el resto de los cuadros.
—Espera, ¿Qué hay
detrás de esa puerta? —Isa señaló un portón negro que estaba en el fondo del
gran salón.
—No lo sé. Esa puerta
siempre permanece cerrada. Una vez le pregunté al viejo Rentería sobre lo que
había allí, no me respondió y no le volví a preguntar.
—¿No te intriga saber
lo que hay dentro?
—A veces. Pero...
—Tengo una idea —me
atajó Isabel, cubierta de una sonrisa llena de perversidad que presagiaba malas
noticias.
—¿Qué tienes en mente?
—Espérame aquí, ya lo
verás —a toda prisa bajó las escaleras y un instante después subió con un
manojo de llaves sacudiéndolas en alto como signo de victoria.
—¿De dónde sacaste
esas llaves?
—Solo hay una sala y
solo una pequeña biblioteca. No tienes que ser un policía de intrigas para
saber dónde encontrarlas.
—Señorita detective,
la pregunta es: ¿cuál de todas esas llaves es la que abre la puerta?, contando
que una de esas sea la correcta y que seamos tan atrevidos como para invadir la
intimidad del viejo Rentería.
—Deja de ser
quisquilloso. No creo que nos encontremos con un cadáver ni nada por el estilo,
a lo mejor damos con las mejores pinturas. Empezaré por probar con esta —mostró
una llave negra diferente al resto. Se dirigió hasta la puerta, introdujo la
llave en la cerradura, respiró profundo, giró y empujó. La puerta se abrió.
La claridad de la
tarde contaminó todo el lugar de un hermoso resplandor naranja que reveló
montañas de rollos de papel por todas partes, dibujos a medio terminar,
retratos de rostros sin boca, sin nariz, sin ojos: una galería de desperdicios.
Pero en el rincón más oscuro de esa fosa de retratos inacabados, había un
caballete cubierto con una polvorienta manta. Isabel dejó a un lado las hojas
que había acabado de coger, se acercó hasta allí y la removió de un solo tirón.
Cuando el polvo se
disipó dejó ver en el papel el retrato de un niño de alrededor de 7 años, a
blanco y negro. La nitidez y perfección de sus trazos impactó mi vista de tal
modo que olvidé por ese instante donde estaba o que Isabel se encontraba a mi
lado.
De todas las pinturas
que había visto aquella era la más extraña, porque el viejo sepulturero siempre
tenía especial cuidado con las sombras, pero en esa las sombras no tenían
ningún tipo de relación con la imagen del niño como si fueran de otra parte.
Pero lo que más me
llamó la atención fue la mirada de aquel niño, no estaba seguro, pero esos ojos
los conocía de alguna parte.
Mientras trataba de
recordar quien era el dueño de esa mirada, de repente, la tinta del retrato,
como si se tratara de petróleo crudo derramándose, se deslizó del papel hasta
caer al suelo. Y al parecer tenía vida propia, porque tomó dirección hacia el
taller.
Isa, al igual que yo,
quedó petrificada, siguió con la mirada la tinta que se arrastraba como un gran
gusano negro que no dejaba marcas, me miró a los ojos por un segundo y a toda
prisa salió del taller dando tumbos.
La perseguí, pero al
pasar por la galería pude notar que algunos cuadros, que antes tenían retratos,
ahora estaban en blanco. La tinta del niño también había desaparecido.
En mi huida me aseguré
de cerrar todas las puertas que Isa dejaba abiertas a su paso. La alcancé en la
entrada del pueblo, estaba agitada y temblando como en el peor de los inviernos,
pero con la seguridad de haber escapado de cualquier peligro.
—Isa, no
sé si ya lo notaste— le dije— pero aún tienes en las manos las llaves del
caserón.Puedes conseguirla completa en:
Amazon.com
Amazon.es
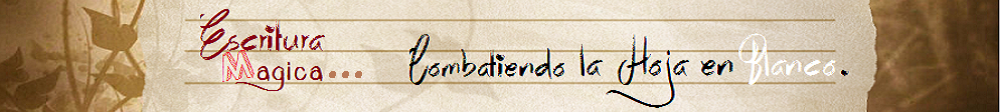

0 comentarios:
Publicar un comentario